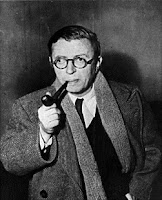"The hand of God", de Roy Haddad
“De lo que no se puede hablar es mejor callar”, decía el filósofo austríaco L. Wittgenstein, y se refería a “temas” como los que quiero reflexionar breve y apuradamente ahora: Dios, el mundo, la libertad, etc. “De lo que no se puede hablar…” es mejor intentar decir algo, creo yo: con respeto, pero con claridad y firmeza (al menos, con la claridad y firmeza que nos permiten las cosas de la fe). Porque lo que se pone en juego en estas situaciones es -nada más y nada menos- que nuestra imagen de Dios: ¿quién es el dios en el que se basa mi fe y cómo se relaciona con la(s) historia(s)? Humanamente es entendible que, en situaciones de grandes calamidades, el hombre -de ayer y de hoy- acuda a dios o a las divinidades -tengan el nombre que tengan- para que solucionen aquello que ya nosotros -las ciencias- no podemos solucionar porque que escapa de nuestras manos; y esto, sobre todo, cuando se ve amenazado el don más grande que tenemos: la vida.
Concretamente, en estos días en que nos vemos seriamente azotados por una pandemia, desde distintos sectores de la Iglesia -y me refiero específicamente a la Iglesia católica, a la cual pertenezco- se acude a cadenas de oración, pedidos de intercesión a santos, rezos ante imágenes (supuestamente) milagrosas, etc. para que, por su mediación, Dios intervenga y frene el flagelo, o, al menos, consuele a los desconsolados. Esta actitud presupone -generalmente a nivel pre-consciente- que Dios puede hacerlo y que, quizá lo haga, si nosotros insistimos “con mucha fe” (¿?). Inevitablemente, si pensamos un momento esa postura, desembocamos en aporías que no hacen más que infantilizar o debilitar la fe: ¿si Dios puede evitar esta desgracia, porque no lo hizo antes? (damos por sentado que ya hemos superado, al menos, esa imagen de un dios que mandaba desgracias como castigos o como pruebas), ¿es que Dios necesita que nosotros lo convenzamos para que haga algo? En este caso, pareceríamos ser mucho más misericordiosos y atentos al sufrimiento del mundo que Dios mismo. Sobre estos tópicos se ha cansado de escribir el teólogo español A. Torres Queiruga quien “define” a Dios, precisamente, como el “Anti-mal”. Pero que lo sea no implica que deba ser un Gran Mago que, desde “el cielo” y de vez en cuando -muy de vez en cuando, por cierto- intervenga con golpes de varita mágica para interrumpir el curso de las leyes y de las libertades, y así evitar el sufrimiento de los hombres.
El COVID 19 existe porque también los virus forman parte de un mundo finito y en evolución: de la única manera que podría haberlo hecho un Creador. El freno a este flagelo depende del descubrimiento de la vacuna necesaria, y esto es obra y responsabilidad del hombre, no de Dios. Porque la historia está en nuestras manos… y nuestras manos, sostenidas por las de Dios (si se me permite tan antropomórfica metáfora). Dios-hace-haciendo-que los hombres hagamos.
Argüir que no podemos quitarle al creyente su última esperanza en que “Dios puede hacer algo” -si somos muchos los que insistimos- es como ofrecerle un antídoto que sabemos falso, porque no lo curará. No me parece honesto. Otra postura -muy distinta- es la del creyente que se sabe habitado, sostenido y acompañado por el Espíritu y lo tematiza en su oración; que sabe que su vida está inmersa en otro Vida de la que ha nacido y a la que retornará (perdón por las metáforas, ahora, espacio-temporales) y que cree esperanzadamente que ninguna muerte tiene la última palabra. Aunque sí penúltimas… y muy dolorosas.
Sé que estas breves líneas necesitarían más explicaciones (p.ej. para superar el literalismo bíblico), porque es mucho lo que se pone en juego y porque arrastramos años de una catequesis que ha condenado a muchos creyentes al infantilismo; y, a otros tantos, a alejarse de Dios. Necesitamos caminar hacia una fe adulta que permita decir una palabra, desde la fe y que esté a la altura de las circunstancias. Para nosotros y para los demás: “estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo aquel que se los pida, pero háganlo con humildad y respeto” (1 Pe 3,15). Y con claridad.
(Orden de los Frailes Menores, desde la provincia argentina de Salta)